Obras raras, de Gabriel Calderón (Punto de Vista) | por Juan Jiménez García
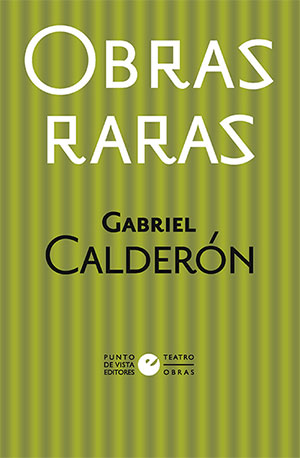
Por dónde empezar… Tal vez por las palabras del propio Gabriel Calderón, en su impagable prólogo a estas Obras raras: Me gusta hacer y pertenecer a un teatro que se sabe ineficaz contra las guerras, que mira su vergüenza cotidiana, e inútilmente sale a escena, a intentarlo una vez más. Podríamos decir: la inutilidad del arte. Sin embargo, sí, también a mí me gusta pensar en su necesidad, incapaz de pensar que algo que resulta vital para mí no debe serlo igualmente para los otros, la humanidad incluso. Sí, hay tantas cosas construidas sobre la ingenuidad… Tal vez todas las importantes. No sé si estas obras raras son raras. Bueno, es seguro. Son raras por tantas razones, cuando deberían serlo por ninguna. Son obras libres, que parecen responder al impulso de crear, pero que se unen entre sí como si necesitaran sostenerse unas en otras, porque se sienten amenazadas. Según leemos en el mismo prólogo, algunas son parte de un retrato de familia más amplio, como el de las reducciones de otras obras (Historia de un jabalí o Algo de Ricardo). Calderón dice que son raras por perversas, pero habla de una perversión del camino original. En otro lado, cita a Sergio Blanco, que dice que el teatro es lo que queda después de lo efímero. Hablo de memoria y acabo de leerlo. En La mitad de Dios, se dice que hemos fracasado y seguiremos fracasando. Es un buen resumen de tantas de cosas. Por qué no encontraremos estas frases en los sobrecitos de azúcar…
En Mi muñequita, la farsa, el mayordomo repite: “Aún hay más, ¡siempre hay más!” Es el signo de la tragedia. El mayordomo es como el coro del teatro griego, esa especie de conciencia sabionda, a veces sabia, y claro, si hay coro, hay tragedia. Aquí una tragedia tan exagerada que es cómica. Sigo matemáticamente: tragedia más comedia igual a farsa. Aquí todos tienen un motivo para asesinarse o temen ser asesinados. Los actos tienen consecuencias, pacientes consecuencias. A estas alturas de la Historia de la humanidad, quién necesita a los dioses, quién necesita su permiso o aliento. Solo hay que esperar, porque la venganza, es bien sabido, tiene que tener una carga simbólica, no vale cualquier improvisación desmañada. También es bien sabido que, cuando algo empieza (más en un tema así), no se sabe muy bien cuándo llegará acabará. Sí, señor mayordomo, siempre hay más. Gabriel Calderón la escribió con diecisiete años y la estrenó con veintitrés. Es un maligno divertimento bien trabado. Una provocación, una historia de héroes sin héroes, pero con una muñeca que teme por su vida.
Según Gabriel Calderón, La mitad de Dios es un acto sacrílego, no sacramental, formado por cinco libros, un pentateuco. Está la forma, que no es extraña a su autor: una sucesión de monólogos que se interpelan y que dan paso a otra obra, que es la misma. Es un decir. Todo es cambiante. A la que te descuidas (como los mismos protagonistas dicen) acabas en un drama venezolano. Ay, ese humor. Pero que otro resultado pueden dar un papa, un cura, una gobernadora, un soldado y una musulmana. La musulmana es el secreto y su mano una cosa de brujería. La gobernadora es toda ambición y cálculo, un quítenme y quítense todos, que tengo que seguir ascendiendo en este jodido camino. El cura es la duda, un tipo serio que acaba por ser pura comicidad, la comicidad del drama de la maternidad. El papa tiene algo de siniestro, de tan reconcentrado en sus cosas. El soldado tiene algo de soldado y entonces es ridículo por puro oficio. La musulmana solo busca saber, que aquí están todos demasiado ocupados negándose. La verdad hace ya mucho que ni les interesa ni piensan que les pueda hacer bien. Entre todo este caldo, está la traición y el fracaso continuado. De todos ellos, claro, pero así, también en general, de la condición humana.
En Historia de un jabalí o Algo de Ricardo, ese Ricardo es Ricardo III. Calderón tiene alguna que otra obra en las que lo clásico le sirve para pensar en lo contemporáneo: Falta Fedra y Casi Coroliano serían las otras. Ricardo III se junta con la idea de su representación, a cargo de una compañía de actores (pero en escena solo hay uno). El actor que lo protagoniza está igual de descontento y no es menos monstruoso que su modelo. Hacerse con la obra o hacerse con un reino, qué diferencia puede haber. Es una cuestión de debilidades. Aprovechar las debilidades de los demás, con convicción y necesidad. En un mundo tan mediocre, quién podría reprocharnos nuestra genialidad. El humor se convierte en ironía y la ironía en sarcasmo. Shakespeare queda reducido a la esencial, pero está en todas partes. Representar, contar la obra, contar la vida, las aspiraciones de los derrotados en sus ambiciones. No se puede avanzar sin dejar cadáveres en el camino, sin una cierta insolencia e indiferencia. La vida como conspiración. El actor se puede permitir ser todo menos un cobarde. El invierno de nuestro descontento es también el invierno del teatro. Mi reino por un poco de teatro que respire, con la cabeza en su sitio, sin espejismos o promesas de futuro. Aquí. Ya. Ahora. Como arte del presente que es.
No entiendo como Mi pequeño mundo porno no fue aceptada por el elenco de la Comedia Nacional de Uruguay, para la que fue escrito. Es un decir. Guillermo Calderón habla de los límites de lo obsceno y de reescribir mucho de la obra. De nuevo, tenemos una forma. La forma es importante en la obra del dramaturgo. Es disparadero y firme andamiaje sobre el que ir construyendo. Aquí se trata de habitaciones de hotel, compartimentos estancos en los que de pronto las cosas y las personas se confunden. Se gestionan soledades. Hay sexo y violencia, que no dejan de ser el extremo de vidas al límite de abismos. Luego, decía, las soledades se confunden, como los monólogos de otras obras suyas y se convierten en algo colectivo. Lo colectivo como preludio de la fatalidad, un precipicio por el que caen las relaciones. Obra, de nuevo, de juventud, la veo imperfecta más en su duración que en sus propósitos. Pero todos los textos del autor son una invitación (a menudo explícita) a reformarlos a la carta (cortar, pegar, reordenar). Aquí hay una sensación de lo inalcanzable, como una literatura dramática que escapa a su representación. La obscenidad como elemento amputador, como necesaria agitación del espectador,
Animales prehistóricos conversando sobre la extinción, la tierra vista desde su desaparición, la abuela que no quiere ser tocada, que solo pedía eso, desde hace mucho y hasta por escrito, y qué fatiga insistir. Mi eterno fin del mundo. La abuela ahora se muere y ahí está esos tres primos hermanos que quieren ser primos lejanos. El nieto, fracasado, que es quien ha cuidado de la abuela; la nieta que solo aparece cuando se avisa a todos y esos todos, menos ella, hijos incluidos, pasan; el nieto preferido, preferido porque nunca va a verla, que es lo que ella espera de todos. Este último viene con su mujer empastillada, que solo es libre de pensar en la soledad del baño. Todos tienen algo que recordarse y para todos, esos recuerdos comunes, cosas de primos, tienen un significado, un peso, diferente. Están derrotados y se prefieren en tablas, en esa partida intermitente y desganada de años. La abuela los desprecia, como desprecia a todos (también a esos hijos que ni aparecen). Una obra de humor triste, de trastos lanzados a la cabeza, de no saber qué hacer con unas vidas que en el fondo desprecian, ni con las de los demás, abuela o mujer. Sí, ese fin de mundo que no llega nunca, pero que llegará, y tanto que llegará, aunque sea como un asunto personal. Estamos condenados a la extinción.
Reunidas así, una tras otra, en este Obras raras lo raro son las relaciones entre las personas. Suma de soledades y una cierta hostilidad hacia los demás. La sensación de pérdida y de haber perdido, y la rebelión contra la mediocridad, esos otros o uno mismo. Cuando Calderón le da la voz a algún personaje de Ricardo III, lo hace con los personajes femeninos. Son las que han perdido hijos y batallas. Porque las historias de esas derrotas las escriben los supervivientes. Guillermo Calderón sabe construir esas obras, esos monumentos a la alteridad de un mundo aceptado, pero quién sabe si compartido. Sabe también que el teatro está en otra parte, y que aquí queda el esqueleto, pero ese esqueleto es esencial para que luego pueda surgir algo con fuerza, aunque esa fuerza sea destructiva y lo convierta en otra cosa. La literatura dramática como viaje, el teatro como el recuerdo vivido de ese viaje. Solo he podido ver, hasta el momento, una obra suya representada. Varias veces (y la volveré a ver en breve): Historia de un jabalí o Algo de Ricardo, dirigida por él e interpretada por Joan Carreras, al que considero el mejor actor de su generación, sin saber cuál es esta. Ahí vemos el tránsito y como en la obra escrita está esa sustancia que alimenta al monstruo teatral, que Carreras y Calderón multiplican. Dos elementos diferentes, la escritura y su materialización, de una potencia brutal. Todo está bien.



